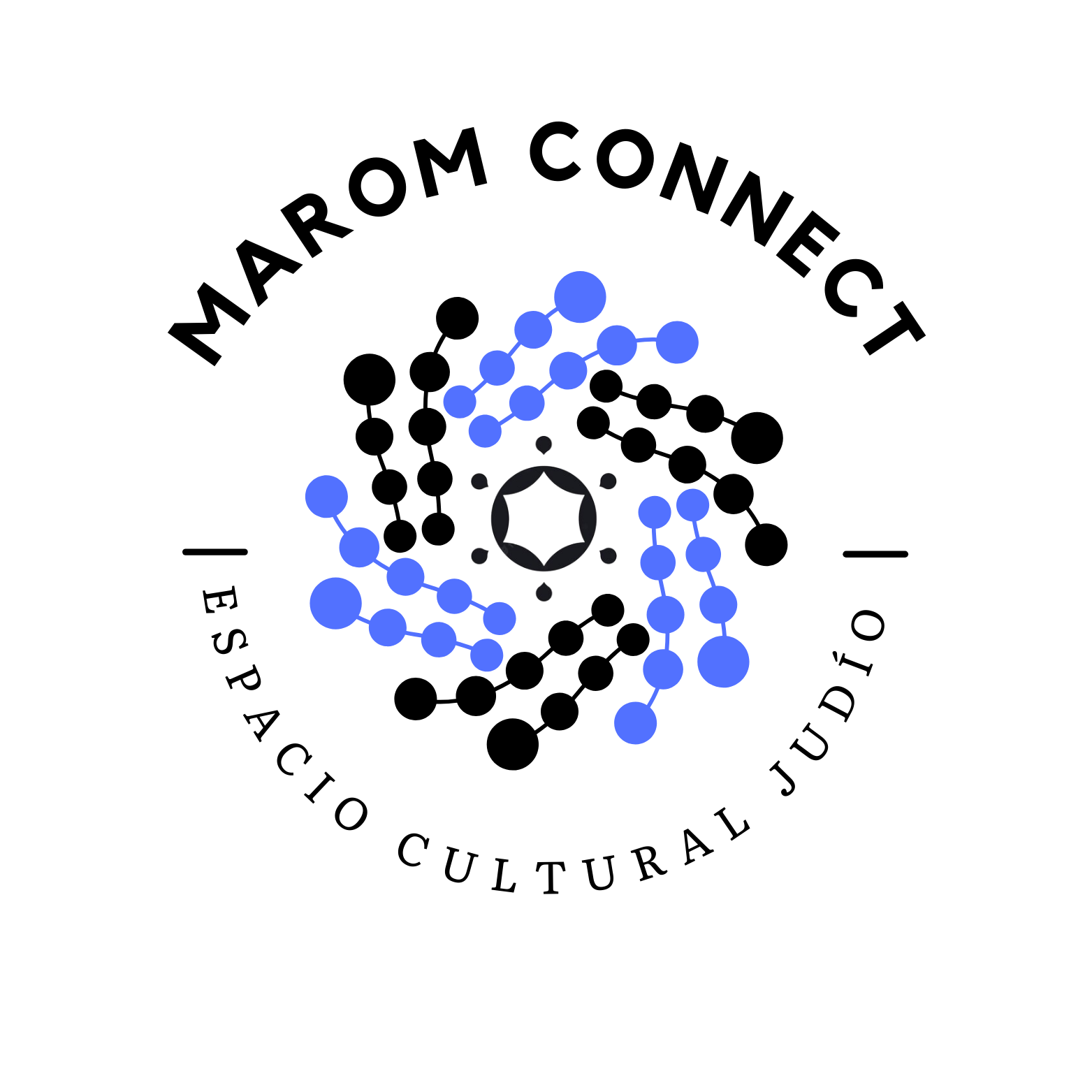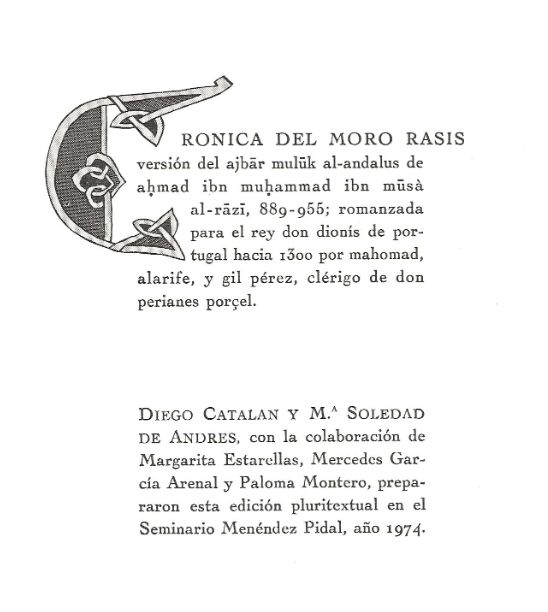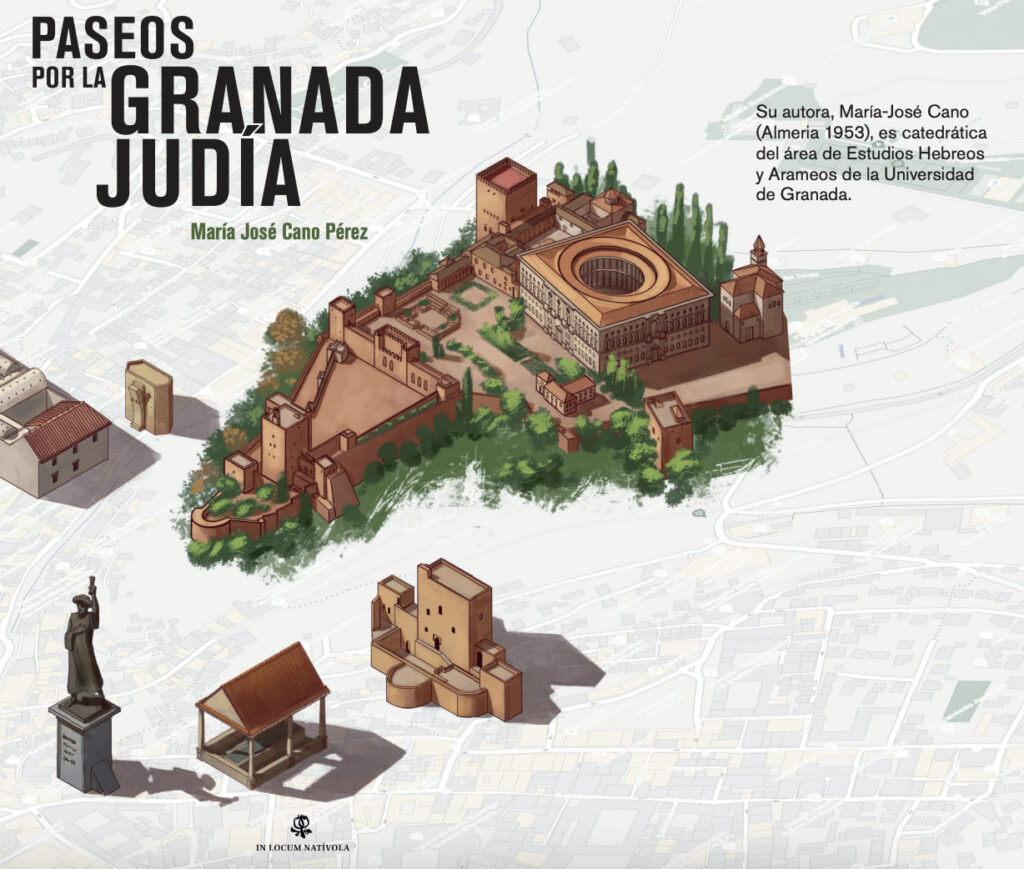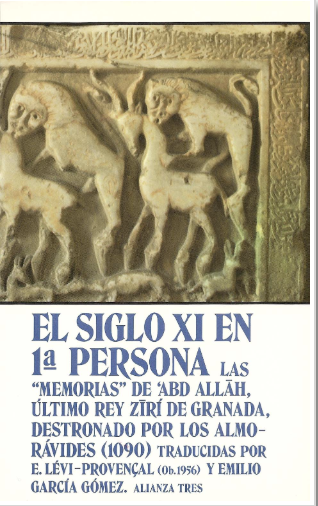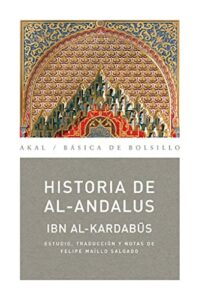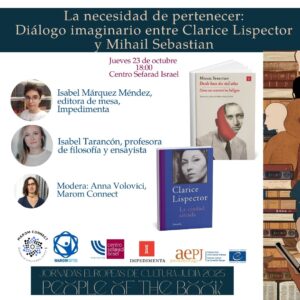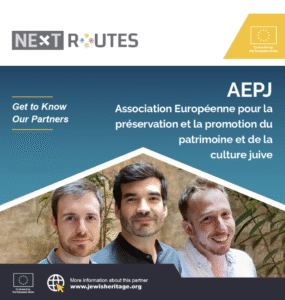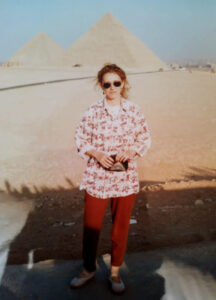Si en la memoria colectiva de los árabes andalusíes la ciudad de Granada era una ciudad de judíos, esta ha sido Garnata al-yahud.
Desde los primeros momentos de la permanencia de los musulmanes en la Península ibérica los cronistas árabes dejan constancia de ello en sus obras. Escribe Ahmad ibn Muhammad al-Razi (888-955) en su conocida Crónica del moro Razi:
≪El otro es el castillo de Granada, el que llaman Villa de los Judíos; e esta es la más antigua villa que en término de Elibera ha; e pobláronla judíos≫ (Sarr, 2017: 1331-1332).
≪Luego que el destacamento que envió a Málaga conquistó esta ciudad, uniose con el enviado a Granada y, habiendo puesto sitio a su medina, rendida que fue por las fuerzas de las armas, dejaron en ella una guarnición compuesta por judíos y musulmanes para que guardaran su alcazaba≫ (Sarr, 2017: 1336).
Según este cronista: ≪Se acercó por ella a la ciudad de Granada, la de los judíos, habiéndose pedido socorro por estos contra los cristianos≫ (Sarr, 2009: .195).
Estas palabras muestran a los judíos granadinos y las responsabilidades que adquirieron como custodios de algunas plazas recién conquistadas. No se sabe con certeza donde podía estar el barrio judío, se especula con que estuviera al pie de la colina de la Alhambra o en el Albaicín.
En el mismo siglo que la Crónica del moro Razi se redactó otra crónica árabe, la titulada Descripción anónima de al-Ándalus, en la que se puede leer: ≪La conocida por ciudad del judío, que es una ciudad dotada de numerosos baños y regada por un río de mediano caudal llamado Darro≫ (Sarr 2009: 194-195).
Siglos más tarde (s. xiv) el geógrafo al-Himyari en su Rawd al-mitar, escribe sobre la ciudad: ≪Se le llama Granada de los judíos pues los primeros habitantes que se instalaron allí eran judíos≫ (Sarr 2009: 194-195).
Una de las acusaciones constantes contra los judíos ha sido que habían contribuido a la conquista de Hispania por los musulmanes, y hay mucho de verdad en esa afirmación; solo habría que observar las durísimas condiciones en las que vivían los judíos con los últimos reyes visigodos para comprender que quisieran cambiar de gobernantes, fueran quienes fueran. Y lo cierto es que la llegada de los musulmanes supuso una notable mejora en sus condiciones de vida.
La tranquilidad de la que gozaron durante los emiratos dependiente e independiente, así como el califato hizo que la comunidad judía granadina creciera y se consolidara, por lo que durante el periodo político siguiente –los reinos de taifas– vivió su mayor época de esplendor.
Durante la etapa de los reinos de taifas en Granada reinó la dinastía zirí. Esta procedía de la tribu bereber argelina de los Sinjaya. En Granada reinaron seis sultanes, pero tres destacaron por su relación con los judíos: Jabus ben Maksan ben Zirí as-Sinjaya al-Muzaffar (1019-1038), Badis ben Jabus al-Mansur (1038-1073) y Allah ben Buluguin ben Badis (1073-1090). Bajo estos gobernantes los judíos granadinos ocuparon puestos destacados en la administración del reino y, en general, gozaron de un buen estatus social y económico.
Samuel ben Yosef ibn Nagrella ha-naguid
Pero como en todo este tipo de situaciones una figura sobresalió en la comunidad hebrea; este hombre excepcional fue Samuel (Abu Ibrahim) ben Yosef ibn Nagrella ha-naguid (Córdoba 993- Granada 1055-6). En su Córdoba natal se educó tanto en la cultura árabe como en la judía. A consecuencia de las luchas que terminaron con el califato –la fitna–toda la sociedad cordobesa se vio afectada hasta el punto de que la familia de Ibn Nagrella decidió instalarse en Málaga.
Él ejerció como un humilde comerciante y escribano en el zoco malagueño, pero su fama como escriba llegó hasta el gobernador de la ciudad, dependiente de Granada, quien lo contrató como secretario –katib– y desde allí fue reclamado por el sultán granadino Jabus ben Maksan para que desempeñara el mismo cargo en la capital de la taifa zirí.
Las Memorias del último soberano zirí granadino, Abd Allah ben Buluguin ben Badis (1073-1090), son una fuente extraordinaria para conocer a este judío excepcional, así como a su hijo y otros cortesanos judíos. Abd Allah redactó su obra en Marruecos una vez que fue obligado al destierro por los Almorávides. En esta preciada crónica el sultán escribe extensamente sobre Samuel ibn Nagrella:
≪Un judío llamado Abu Ibrahim era uno de los secretarios dependientes de Abu-l-Abbas, que era el secretario de Habús. Cuando murió el mencionado Abu-l-Abbas, dejando varios hijos, Habús (! Dios se apiade de el!) nombró al mayor para suceder a su padre… pero como el muchacho era demasiado joven para poder desempeñar normalmente un puesto oficial, fue víctima de los engaños del Abu Ibrahim el judío, quien de esta suerte consiguió ponerse al servicio directo del soberano… se afirmó en su puesto, pues saltaban a la vista sus servicios y su celo para ingresar dinero en el tesoro≫ (Abd Allah, 1989: 100).
Rabí Samuel fue adquiriendo una mejor posición en la corte, ocupando cargos de mayor responsabilidad en el organigrama político-militar del reino. Se ha especulado sobre si llegó a ostentar el cargo de visir, lo que para algunos que no es cierto, aunque sí es evidente que tuvo un gran poder. Abd Allah lo llama shayj (‘jefe’ que correspondería a la palabra hebrea naguid) pero no dice que fuera visir, aunque sí lo afirmó del Yehosef, el hijo de Samuel:
≪Mi abuelo… tenía por esa época como visires a los dos Ibn al-Qarawi… habían llegado a generales, a quienes incumbía decidir en caso de guerra. Abu Ibrahim, el shayj judío, mantuvo siempre buenas relaciones con ellos y de ellos se ayudaba. Al morir Abu Ibrahim dejó un hijo, que había de ser visir con mi abuelo y que heredo muchísimo dinero≫ (Abd Allah, 1989: 106-107).
Son llamativas las palabras de elogio que el sultán zirí dedica a Samuel ha-Naguid, donde muestra la confianza que sus antecesores tenía en el dignatario judío. A pesar de ellas deja entrever un sentimiento antijudío:
≪Tenía este judío una inteligencia y una ductilidad en el trato que casaban a maravilla con la época en que ambos vivían y con las gentes con quienes tenían que habérselas. Badis se servía de él, desconfiando de todos los demás, porque sabía el odio que le profesaban sus contríbulos… Por último, Badis necesitaba dinero con el que amansar a sus contríbulos y arreglar los negocios del reino. Tenía, pues, absoluta necesidad de un hombre como este, capaz de reunir todo el dinero preciso para realizar sus proyectos, sin molestar para ello, con derecho o sin él, a ningún musulmán; tanto más cuanto que la mayoría de los habitantes de Granada y los agentes fiscales eran judíos y este individuo podía sacarles el dinero y dárselo a él. Así encontró una persona que expoliase a los expoliadores, y que fuese más capaz que ellos para llenar el tesoro y hacer frente a las necesidades del Estado≫ (Abd Allah, 1989: 101).
La lectura de las Memorias muestra la situación de los judíos granadinos cuando afirma ≪que la mayoría de los habitantes de Granada y de los agentes fiscales eran judíos≫, evidenciando que la comunidad hebrea de la ciudad era muy importante tanto por su tamaño como por su posición en la sociedad. La imparcialidad del antiguo y desterrado sultán es incuestionable, por lo que los datos que ofrece nos muestran al elemento judío empoderado en la ciudad. Esta preponderancia de los judíos en algunos reinos de taifas fue consecuencia de las tensiones que existían entre los distintos componentes musulmanes de la sociedad andalusí, árabes, bereberes, muladíes, esclavos conversos
El grupo árabe los componían los descendientes de los árabes llegados durante la conquista, ellos se consideraban superiores al resto de la población, incluidos los otros musulmanes, alegando siempre su conexión directa con el Profeta. Los bereberes habían llegado al comienzo de la conquista, y continuaron llegando a lo largo de toda la historia de al-Ándalus, representado el grueso de la población junto a los muladíes, descendientes de la primitiva población autóctona, y por último la minoría de esclavos conversos. Al crearse los reinos de taifas unos y otros grupos étnicos musulmanes buscaron el apoyo de las minorías no musulmanas: judíos y cristianos. Los tributarios o dimmíes –judíos y cristianos (gentes del Libro /Biblia)– tenían una consideración especial en la sociedad musulmana pues a cambio de un tributo de capitación (ŷizia) podían practicar libremente su religión y gobernarse con sus propias leyes, pero en teoría no podían tener mando sobre los musulmanes. Abd Allah en sus Memorias habla de ello en relación a Ibn Nagrella:
≪Por otra parte, el tal judío era un tributario, que no podía aspirar a ningún puesto de gobierno, y al mismo tiempo no era un andalusí de quien fuese de temer que tramase intrigas con los demás sultanes que no eran de la casa de su soberano≫ (Abd Allah, 1989: 101).
Asumiendo que Samuel no llegase a ser visir, lo que si parece cierto es que sí fue un alto cargo en el ejército zirí, lo que era de una gran importancia en esos momentos. En la crónica de Ibn Al-Kardabus, habla de algunas batallas famosas libradas por los granadinos contra las taifas vecinas de Sevilla o Almería, en las que participara Ibn Nagrella:
≪Entonces el enemigo lanzó una correría contra la zona de Granada. Los bereberes de ella salieron tras él, lo pusieron en fuga y aniquilaron, y tomando su campamento lo saquearon≫ (Ibn Al-Kardabus, 1986: 95).
El ejército de Badis se enfrentó al del almeriense en la conocida como la batalla de la Fuente (al-Funt) que tuvo lugar a unas cuatro millas de Granada y sobre la que Ibn Nagrella compuso un hermoso poema.
Este último además de político también fue un intelectual. Se dice que fue poeta, gramático y exegeta. Como poeta compuso muchas poesías de los más diversos géneros, tanto religiosos como seculares, todos en lengua hebrea, que fueron recopiladas por su hijo. Uno de los géneros que cultivo el Naguid fue el bélico.
Otro cronista árabe que escribió sobre Samuel ibn Nagrella fue Ibn Hayyan al-Qurtubi (m. 1076), recogido por Ibn al-Jatib, quien dice:
≪Este maldito judío era un hombre superior, aunque Dios no le informó sobre la verdadera religión. Poseía amplios conocimientos y toleraba la conducta insolente con paciencia. Combinaba un carácter sólido y sabio con un espíritu lucido y un trato educado y amistoso. Dotado de una exquisita cortesía, era capaz de aprovechar cualquier circunstancia para halagar a sus enemigos y apaciguar su odio con una conducta afable.
Era un hombre extraordinario. Escribía en ambas lenguas, árabe y hebreo. Conocía la literatura de los dos pueblos. Penetró profundamente en los principios de la lengua árabe y estaba familiarizado con las obras de los gramáticos más sutiles. Hablaba y escribía árabe clásico con la mayor facilidad, empleando esta lengua en las cartas que redactaba en nombre de su rey. Utilizaba las formulas islámicas habituales, las eulogias de Dios y de Muhammad, nuestro Profeta, y recomendaba a los destinatarios de sus epístolas que vivieran de acuerdo con el islam. En resumen, podría pensarse que sus cartas estaban escritas por un musulmán piadoso. Descolló en las ciencias de los antiguos, en matemáticas y astronomía, y también en el terreno de la lógica poseía amplios conocimientos. En dialéctica superaba a sus adversarios. A pesar de la vitalidad de su espíritu, hablaba poco y reflexionaba mucho. Reunió una hermosa biblioteca≫ (Ibn al-Jatib, 1973: Vol. I, 438-439).
En sus Memorias Abd Allah confirma que a Samuel le sucedió en la corte su hijo Yehosef (1035-1066): ≪Al morir Abu Ibrahim dejó un hijo, que había de ser visir de mi abuelo y que heredó muchísimo dinero≫ (Abd Allah, 1989: 107). El sultán también escribe sobre el salto a la judería granadina y con ese motivo habla del palacio que se construyó Yehosef ibn Nagrella:
≪Temeroso el judío del populacho, se trasladó desde su casa a la alcazaba, en espera de ver realizados sus proyectos; pero las gentes se lo tomaron a mal, lo mismo que el que se construyera la fortaleza de la Alhambra…≫ (Abd Allah, 1989: 131).
No parece que Abd Allah sintiera simpatía por Yehosef pues le dedica palabras muy duras: ≪el puerco≫, o ≪con su suficiencia y embaucamiento hacía creer a las gentes que tenía mucha capacidad cuando en realidad todo era superchería y engaño≫, pero reconoció la lealtad del mismo: ≪el hijo de Abu Ibrahim dio al sultán muchas pruebas de lealtad, que lo afianzaron en su puesto≫ (Abd Allah, 1989: 108)..
Los Ibn Nagrella no eran los únicos cortesanos, otros judíos formaban parte de la corte. En las Memorias de Abd Allah se cita a uno de estas personas cercana a los sultanes y su familia:
≪La madre de Maksan cortó, además, todo trato con el visir judío que había intentado atraerse a su hijo, y marcó su predilección por un tío hermano de este visir, otro judío llamado Abu-l-Rabí ibn al- Matuni, que era el que cobraba las rentas del patrimonio real≫ (Abd Allah, 1989: 120-121).
En 1066 tuvo lugar un suceso excepcional en al-Ándalus que fue el asalto de la judería granadina –a la que hemos hecho referencia– y la consiguiente matanza. Antes ni después sucedió un hecho similar. Este suceso fue ocasionado tanto por la animadversión que provocaba la actitud arrogante del visir judío como por las intrigas palaciegas internas. Abd Allah nos lo narra así:
≪Los visires no cesaron, pues, de instigar al príncipe contra el judío, calumniándole y atribuyéndole falsedades, al mismo tiempo que iban al judío con mentiras que ponían en boca del príncipe. El resultado fue que mi padre se volvió contra el judío y que este se indispuso también contra mi padre≫ (Abd Allah, 1989: 110).
La llama que finalmente encendió la mecha de la violencia del populacho fue el poema de Isaac de Elvira, en el que se vertían dura acusaciones contra Yehosef, pero en el que, en realidad, había un enfrentamiento subliminar entre la etnia árabe, a la que pertenecía Isaac de Elvira, y la etnia bereber a la que pertenecía la dinastía zirí:
≪Vuestro señor ha caído en una falta grave que a los maldicientes les ha dado tema: pudiendo elegirlo nombró a un infiel secretario suyo. Con él los judíos se han engrandecido, se han vuelto altaneros siendo antes despreciados. Su ambición cumplieron y fueron muy lejos; esto es un oprobio, mas no se aperciben. !Cuantos musulmanes se han visto humillados por el mono más vil de los politeístas! Y no lo han logrado por su propio esfuerzo, fue uno de nosotros quien les ha ayudado.
…Badis… ¿como te inclinas por estos bastardos que te han hecho odioso para todo el mundo? …Ellos son los que cobran las contribuciones, ellos chupan y todo lo roen. Ellos visten con caros vestidos, vosotros lleváis las ropas mas ínfimas. Os han atrapado con sus seducciones y ya nada oís y ya nada veis. … El mono [Yusuf] ha solado de mármol su casa y se ha apropiado del mejor venero… No creas que matarlos es felonía, la traición es dejarles cometer abusos≫ (Viguera, 2000: 20-41).
El delegar asuntos de gobierno en minorías no musulmanas nunca fue de agrado de ciertos sectores de la sociedad andalusí. Al respecto escribe Ibn Al-Kardabus en su Historia de al-Ándalus, pudiendo referirse a los ziríes granadinos o a los Banu Hud de Zaragoza:
≪Los asuntos de los musulmanes se encomendaron a los judíos, entonces [estos] causaron en ellos el estrago de los leones, convertidos en chambelanes (kuŷŷab), visires y secretarios (kuttab)≫ (Ibn Al-Kardabus, 1986: 98-99).
Abd Allah describe detalladamente el asalto y saqueo de la judería:
≪El soberano intentó también calmarlos; pero no lo logró y la situación se hizo cada vez peor. En vista de ello, el judío huyó hacia el interior del alcázar; pero la plebe amotinada lo persiguió, consiguió apoderarse de él y lo mató. A continuación, pasaron a espada a todos los judíos que había en la ciudad y se apropiaron de buena parte de sus riquezas… (el soberano) los odiaba por lo que habían hecho a su visir≫ (Abd Allah, 1989: 127-133).
Además de en las Memorias de Abd Allah, lo encontramos en la Ijata de Ibn al-Jatib, quien escribe:
≪Los sinhaya, creyendo que Yehosef había perdido el favor de Badis, atacaron, seguidos por la plebe, la casa del visir y la saquearon. Yehosef, tratando de huir, se refugio en una habitación llena de carbón, se tiznó el rostro y se disfrazó, pero fue descubierto. Después de darle muerte, le crucificaron a la puerta de la ciudad≫ (Abd Allah, 1989: 110)..
A causa de este suceso muchas familias judías que habían sobrevivido se marcharon a otras taifas o a los reinos cristianos del norte, pero la mayoría de los supervivientes permanecieron en la ciudad, pues unos años después los encontramos en ella, incluso ocupando cargos en la corte. La familia más conocida es la de los Ibn Ezra, cuyo miembro más famoso fue Moisés ibn Ezra (Granada 1055- ? 1135), poeta, filósofo y preceptista, que ya había nacido cuando se produjo la matanza. En Granada desempeñó un alto cargo en la administración del último monarca de la dinastía zirí, parece que el de șahib al-šurta (jefe de mercados). Con la llegada de los almorávides tuvo huir de la ciudad pero no por motivos religiosos sino políticos al ser un personaje relacionado con la dinastía depuesta.
Tras esta etapa, tanto durante el periodo almorávide como en el almohade y en el nazarí, no hay noticias destacadas sobre los judíos granadinos en crónicas árabes, si bien la comunidad judía de Garnata al-Yahud existió hasta el momento de su expulsión en 1492.
Referencias bibliográficas
Abd Allah (1981), El siglo XI en 1ª persona. Las memorias de ‘Abd Allah, último rey zirí de Granada, destronado por los Almorávides (1090), trad. Levi-Provençal, E. – García Gómez, E., Madrid: Alianza Tres.
Ajbar Machmuâ (1867), Ajbar Machmuâ (colección de tradiciones). Crónica anónima del siglo XI, trad. E. Lafuente Alcántara, Madrid: Real Academia de la Historia.
Anónima (1991), Crónica anónima de los reyes de taifas, intr., trad. y notas Maillo Salgado, F., Madrid: Akal.
Cano, M. J. ( 2022), Paseos por la Granada judía, Granada: In locum Nativola.
Ibn al-Jatib (1973), History and biographical dictionary of Granada entitled al-Ihata fi akhbar Gharnata by Vizier Lisan-ud-Din Ibn ul-Khatib; edited with an introduction and notes Mohamed Abdulla Enan. Second and revised edition, Cairo: Al-Khanghi Bookshop.
Ibn al-Kardabus (1986), Historia de al-Andalus, ed. Maillo, F., Madrid: Akal.
Sarr, B. (2009), La granada zirí (1013-1090). Análisis de una taifa andalusí, Granada: EUG.
Sarr, B. (2017), «La mayoría de los habitantes de Granada y de los agentes fiscales eran judíos. Algunas reflexiones sobre la granada judía (siglos VIII-XI)», Estudios sobre patrimonio, cultura y ciencias medievales, 19, 1327-1352; 1331-1332.
Subașı, D. F. (2022), «Granada zirí judía: un itinerario imaginario a través de los Banū Nagrela», ed. Espinosa Villegas, M. A., Granada y la memoria de su judería. Punto de debate, Granada: EUG, 123-162.
Viguera, M. J. (2000), «Sobre la historia de los judíos en Al-Andalus», ed. Sáenz-Badillos, A., Judíos entre árabes y cristianos, Córdoba: El Almendro, 31-51.
Catedrática del Área de Estudios Hebreos y Árameos de la UGR e Investigadora del Inst. Universitario de Investigación de la Paz y los Conflictos de la UGR.
Ha desarrollado su actividad docente e investigadora en los campos de la literatura judeoespañola, de la cultura sefardí y de la cultura de paz (interculturalidad, identidades minoritarias y judaísmo y paz), participando en numerosos proyectos de investigación.
Como IP ha dirigido ininterrumpidamente desde 1984 hasta 2014 proyectos de las diversas convocatorias de proyectos del Plan Nacional de Investigación sobre la recuperación del legado histórico y literario de los judíos hispanos.
Es autora de numerosas publicaciones, a destacar, la traducción y estudio de la obra poética completa de Shelomo ibn Gabirol, plasmada en tres libros y artículos. Es importante la labor editorial de trabajos sobre multiculturalidad, así como la publicación de artículos y capítulos de libros del tema. Como editora se ha de resaltar la edición de edición y traducciones de obras en hebreo, judeoespañol y judeoárabe en la colección Textos y culturas judías de la EUG.