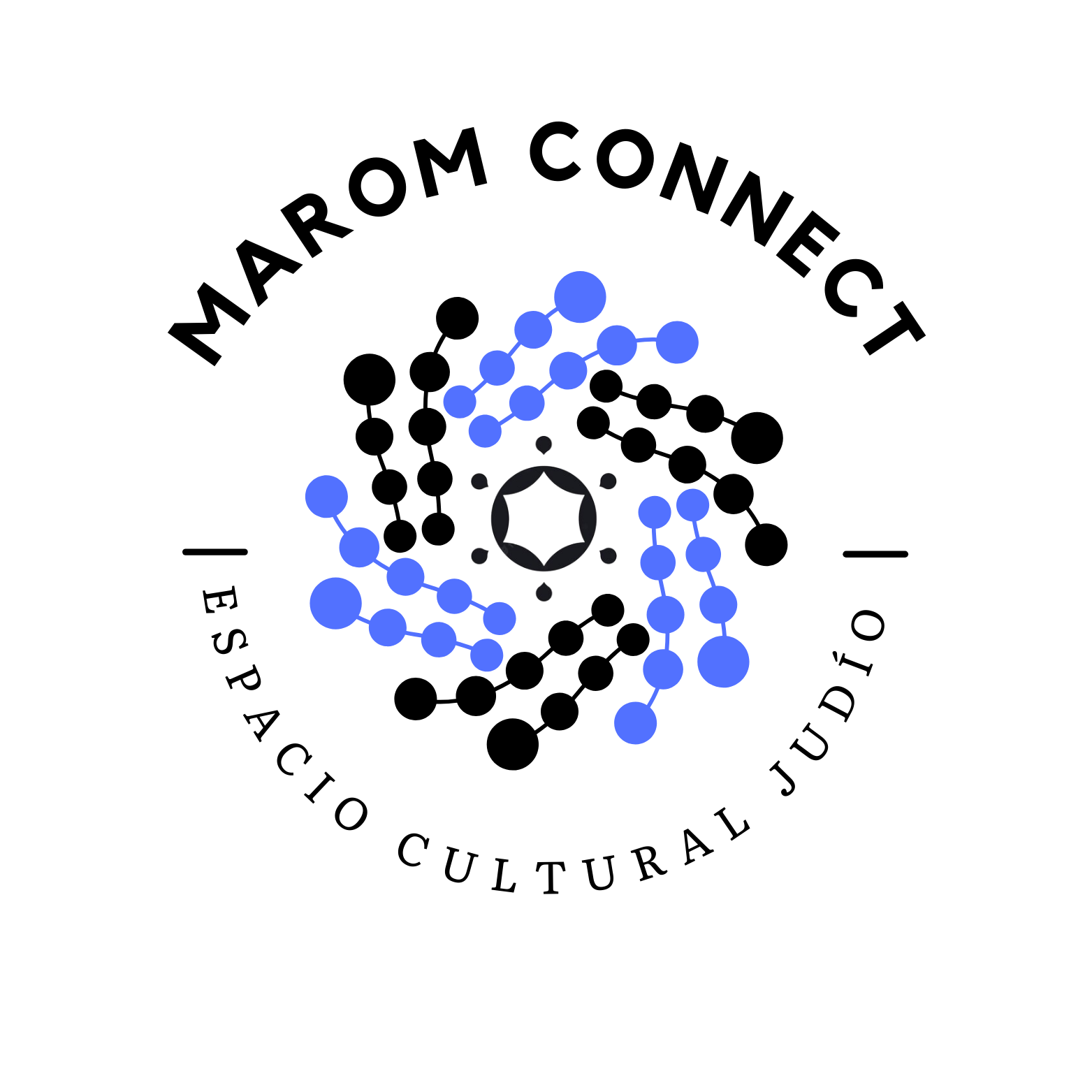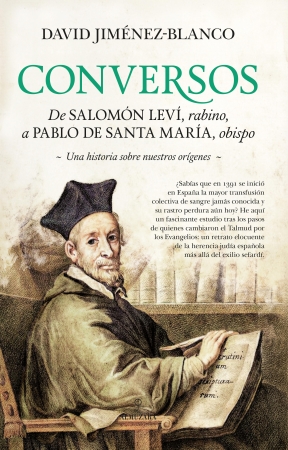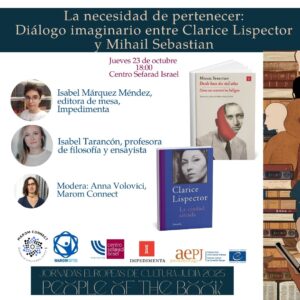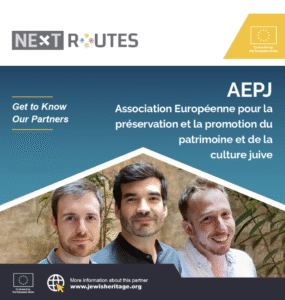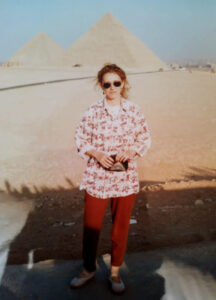Se dice que en España una quinta parte de la población es de origen judío. Y esto viene de aquellos que se convirtieron al cristianismo tras la expulsión de los judíos en 1492. Se conoce poco sobre la historia de las familias que han mantenido el judaísmo en secreto durante más de 5 siglos. Hoy leemos un testimonio.
Paloma Álvarez entendió durante su adolescencia que sus abuelos de ambos lados eran cripto judíos, judíos que se convirtieron al cristianismo para los ojos del la Iglesia y la aturidad, pero en casa, de forma clandestina seguían manteniendo aspectos de la vida judía
¿De dónde es su familia?
Parte de mi familia es del pueblo Romeral en la provincia de Toledo, que en los siglos XIII – XIV era una aldea judía llamada Romelia. Estuve investigando en los censos y encontré un catastro muy antiguo donde hay un registro de cada pueblo, sus habitantes, a qué se dedicaba cada uno etc. La familia de mi abuela, los Pérez vienen de ahí y se mudaron en algún momento a Madrid. Por parte de mi padre, a través de unos papeles de herencia de unas tierras que pasaban de generación en generación, he localizado a sus ancestros aquí en Madrid hasta el año 1.500. Así que somos madrileños, pero seguimos teniendo casa y vínculos en Toledo.La familia de mi madre era de Ávila, la zona de La Moraña, se apellidaban López Aldea; ahí también había una judería importante.

¿Cómo relacionó algunas costumbres con costumbres judías?
En primer lugar, era el tema de la alimentación, éramos los raros. La manteca y los demás elementos de la matanza del cerdo que eran tan comunes en todos los pueblos, no entraban en mi casa, sólo se usaba aceite de oliva. Los viernes se preparaba comida también para el sábado y nos decían que nos teníamos que asear y cambiarnos la ropa.
¿Nadie más en su entorno lo hacía?
No, nadie más, y nos decían que eran cosas privadas, que no debíamos comentarlas con los vecinos y amigos. Afortunadamente, muchas costumbres se podían explicar de alguna manera, por ejemplo, el aceite de oliva también era muy habitual, lo de dejar la comida hecha también, pues mi madre trabajaba en intendencia militar haciendo trajes de soldados, y no podía cocinar todos los días. A veces teníamos que comer un poco de cerdo, cuando estábamos en compañía y otros lo traían, esa era la fachada hacia la sociedad de parecer ser como todos. Pero las familias nunca compraban cerdo ni vísceras. Cuando era niña, en Madrid se comía mucha casquería, es lo que había para las familias humildes. Cuando tenía unos 12 años empezaron a aparecer los langostinos en las bodas y en mi familia lo evitamos, lo repartíamos como para compartir. No sabíamos que no debíamos comerlo, pero nunca lo habíamos comido, y no teníamos ese espíritu de probar cosas nuevas.
¿Y además del tema alimenticio?
La limpieza era otro tema, en el pueblo hacían la limpieza a fondo en agosto, para las fiestas. Pero mi familia lo hacía cuando llegaba la Semana Santa, casi casi desmontaban la casa entera. Lavaban los colchones, pintaban las paredes, y a los niños nos tallaban con estropajos de arriba abajo, salíamos colorados.
En Pascua obviamente no evitábamos el pan, eso ya sería demasiado extraño, pero sí había una cena especial con cordero.
Las abuelas hacían esas cosas que habían visto a sus madres hacer, y así pasaban las cosas entre las generaciones, pero por el camino se iban perdiendo cosas. Yo cuando empecé a ver todas esas cosas diferentes, y en mi colegio mis amigas no lo hacían, no decía nada para no parecer la rara.
¿Qué le han contado sus abuelos sobre la época de sus infancias?
En el año 1931, cuando en las elecciones ganó la República, ya no era obligatoria la enseñanza religiosa católica. Mi abuelo pidió al colegio que mi padre y mis tías no estén en las clases de religión. Pero tras la Guerra Civil, esa nota al colegio ya era una evidencia contra él. Se descubrió que mis abuelos no habían bautizado a sus hijos y los detuvieron. Luego sacaron a todos a la plaza del pueblo y los bautizaron en público. Para la sociedad ellos eran rojos, nadie sospechó que serían judíos, eso afortunadamente no se le ocurría a nadie.
En esa época era inevitable tener tratos con la Iglesia ¿qué hacían?
Yo iba a un colegio de monjas pues es lo que había en el barrio. Todos los días teníamos misa a las ocho de la mañana, a las doce el ángel y a las cuatro y media el rosario. Y yo como no colaboraba, pues estaba castigada día tras día… Pocas veces tuvieron que ir a la iglesia cuando no tenían de otra, por ejemplo, para casarse, pues no existía el matrimonio civil.
Tanto su madre como su padre vienen de familias de conversos ¿cómo se conocieron? ¿tenían conciencia de esa historia común?
Mi madre sabía más que mi padre. Las mujeres, por alguna razón, son más conscientes. Se conocieron porque al final los conversos, inconscientemente tras tantos años, se movían en los mismos círculos. Es probable que muchos se casaban con algún primo lejano, algo que era bastante común en la época. Yo también me he casado con un hombre descendiente de judíos, tiene una cédula de los Reyes Católicos, eran de Aranda del Duero y eran recaudadores de la corona de Castilla. Luego mi hijo se fue a Mallorca por trabajo y se casó con una joven chueta de allí… Como si fuera un destino inevitable, como si todos fuéramos parte de un puzle.
¿Qué edad tenía cuando se dio cuenta que todo eso que hacían significa que son judíos?
Tenía unos 15-16, cuando salía con mis amigas, y todas comían gallinejas menos yo y empecé a hacer preguntas y a buscar información. Estamos hablando de los tiempos de Franco, no había Internet y había mucha represión. En los libros de texto de la escuela se hablaba del judaísmo como algo que existe en el mundo, pero no en España. Para ellos el judaísmo era algo del pasado, se expulsó y no hay rastro.
A través de amigos de la universidad llegué a conocer a unos judíos de Marruecos que ya estaban en Madrid en esa época e iban a un pequeño oratorio, y ahí todo empezó a tener sentido. Comencé a encontrar respuestas a preguntas que ni sabía que tenía.
¿En su familia permaneció algo de ladino?
Sí, mi abuela obviamente hablaba en castellano, pero tenía algunas expresiones que de niña me parecías raras. Decía por ejemplo “Berajó que se te haga”, y cuando le preguntaba qué era eso, decía que nos estaba bendiciendo. Hasta años después cuando empecé a escuchar canciones de ladino me emocioné tanto al reconocer esas canciones de mi abuela.